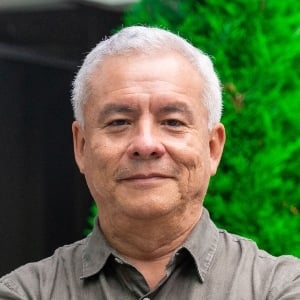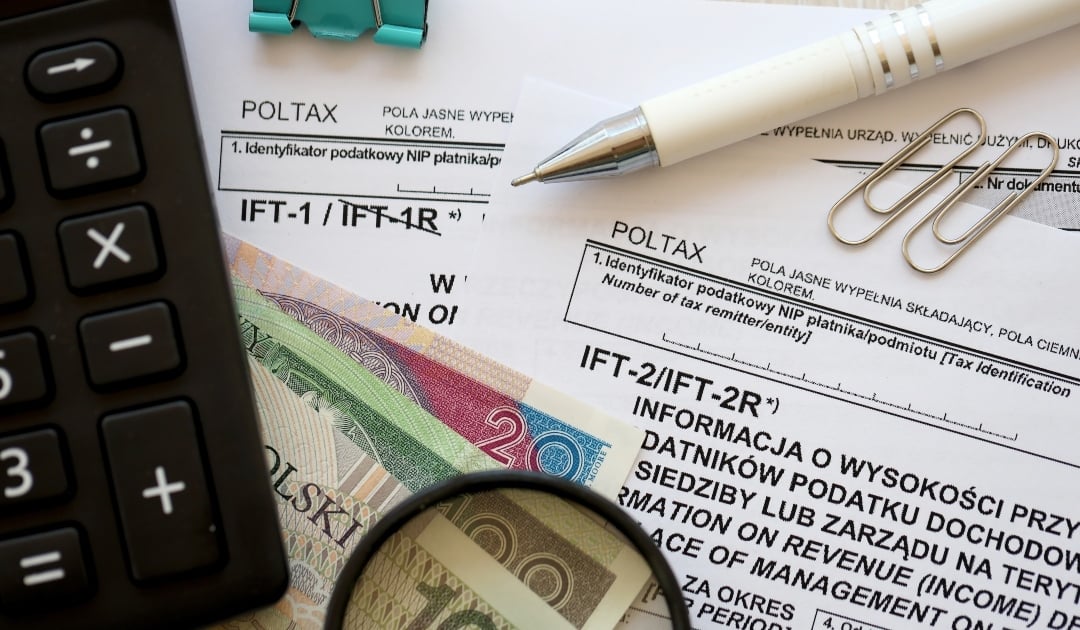Durante más de dos décadas he trabajado de cerca con micro y pequeños emprendedores en distintos sectores de la economía peruana. Los he visto crecer, caer, reinventarse y volver a empezar. Admiro profundamente su resiliencia, su creatividad y su capacidad para “hacer empresa” incluso cuando el Estado parece más un obstáculo que un aliado. Gracias a ellos, millones de familias han encontrado ingresos, dignidad y autonomía económica. La microempresa —en todas sus formas— es una expresión de lucha que merece reconocimiento. Pero es momento de decir una verdad incómoda que casi nunca se plantea en el debate público: la micro y pequeña empresa no sacará al Perú del subdesarrollo.
No existe un solo país que haya alcanzado el desarrollo económico apoyándose fundamentalmente en microemprendimientos. Corea del Sur, Irlanda, Finlandia, Vietnam, Singapur, China, Estados Unidos o Alemania no se transformaron porque sus ciudadanos “emprendieron por necesidad”, sino porque apostaron por industria, productividad, capital a gran escala, tecnología e inversión sostenida con políticas de Estado claras.
En el Perú, sin embargo, hemos romantizado la idea de que “somos un país emprendedor”, como si esa narrativa fuera sinónimo de progreso. La celebramos como un mérito, cuando en realidad es un síntoma: la mayoría emprende no por oportunidad, sino por falta de empleo formal de calidad.
Este artículo no busca desmerecer el esfuerzo del pequeño emprendedor; al contrario, busca darle el lugar que merece, pero sin confundir economía de supervivencia con desarrollo real. Si aspiramos a transformar el Perú y a América Latina, debemos atrevernos a cambiar la narrativa: del orgullo de sobrevivir, al orgullo de prosperar a gran escala.
La narrativa que nos estancó
Durante años se nos ha repetido que la micro y pequeña empresa es “el motor de la economía peruana”. Esta frase se ha instalado en el discurso político, académico y mediático; sin embargo, como señala la CEPAL, el predominio de microempresas en una economía no es un indicador de fortaleza, sino de informalidad, baja productividad y falta de oportunidades.
El argumento es seductor: si el 90% de nuestras empresas son micro y pequeñas, y generan gran parte del empleo, entonces debemos apoyarlas como pilar del desarrollo. Pero esa lógica es engañosa. Sí, generan empleo; pero mayormente empleo precario. Sí, son muchas; pero porque el mercado laboral formal no absorbe a la población económicamente activa. Sí, están en todas partes; pero no generan riqueza sostenida. Hemos confundido cantidad con calidad, presencia con impacto, supervivencia con progreso.
El discurso político ha explotado esta narrativa porque es conveniente: apoyar a la microempresa suena inclusivo, popular y cercano al ciudadano. No exige reformas profundas, ni infraestructura de largo plazo, ni atracción de grandes inversiones —solo programas asistencialistas de corto impacto, fáciles de anunciar en campaña. El resultado es que como país hemos caído en una trampa discursiva: Idealizamos a la microempresa porque nos hace sentir bien, pero nos impide avanzar.

La ilusión del “país emprendedor” en América Latina
Esta no es una distorsión exclusiva del Perú; es un fenómeno regional. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que América Latina es una de las regiones con mayor porcentaje de emprendimientos “por necesidad” en el mundo. Es decir, la gente emprende para sobrevivir, no para innovar, escalar o competir globalmente.
En países como Colombia, Bolivia, Ecuador o Argentina ocurre lo mismo: se enaltece el “espíritu emprendedor” como símbolo cultural, cuando en realidad es reflejo de sistemas económicos incapaces de generar empleos dignos. De acuerdo con la OCDE, menos del 5% de microempresas latinoamericanas logra convertirse en mediana empresa después de 10 años.
América Latina ha caído en la “trampa del pequeño negocio”: una economía fragmentada, informal, de baja escala y escasa productividad. En este contexto, la MYPE es necesaria como red de contención social, pero no como motor productivo. Los países que avanzaron en la región (como Chile o, en algunos sectores, México y Brasil) no lo hicieron glorificando al microemprendedor, sino creando industria, atrayendo inversión extranjera y promoviendo empresas capaces de exportar valor.
Esta experiencia regional debería hacernos reflexionar. Si la receta de glorificar al microemprendimiento funcionara, América Latina sería una región desarrollada.

La realidad económica que desmonta el mito
Veamos los datos. En el Perú:
- Más del 99% de las empresas son micro y pequeñas (INEI).
- Generan alrededor del 60% del empleo, pero solo cerca del 20% del PBI (Produce).
- El 80% opera en la informalidad (Sunat).
- 7 de cada 10 microempresas no pasan de los 2 años de vida (Produce).
- Su productividad es 11 veces menor que la de una gran empresa (BID, 2023).
En términos simples: sostienen el empleo, sí; pero empleo precario. Aportan poco al crecimiento, a la recaudación y al desarrollo tecnológico.
Según la OCDE, la productividad laboral de una gran empresa puede ser hasta 30 veces mayor que la de una microempresa en economías emergentes. Y la productividad es el corazón del desarrollo: es lo que permite mejores salarios, más innovación, mayores exportaciones y bienestar.
Además, el presupuesto público no se financia con microempresas, porque la mayoría no tributa, y muchas no pueden hacerlo sin quebrar. Entonces, ¿cómo sostenemos educación, salud, infraestructura o seguridad? Sin escala, el Estado no recauda. Sin recaudación, no hay desarrollo social.
Pese a ello, seguimos repitiendo el mismo eslogan: “la microempresa es el motor de la economía”. No: la microempresa es el motor de la supervivencia, no del desarrollo.
Aprendizajes del mundo que avanzó
Entonces, ¿qué sí genera desarrollo?. Si la microempresa no ha sido el motor del desarrollo en ningún país, ¿qué sí ha funcionado? La historia económica es clara: la industrialización, la innovación y la inversión a gran escala han sido los verdaderos catalizadores del salto económico.
Casos como Corea del Sur, Singapur, Irlanda, Finlandia, Vietnam o China lo demuestran. Todos compartieron patrones comunes:
- Apostaron por sectores de alta productividad (tecnología, manufactura avanzada, exportaciones con valor agregado).
- Construyeron infraestructura física y digital orientada a facilitar la inversión.
- Establecieron políticas estables y visión de largo plazo, más allá de ciclos políticos.
- Atrajeron inversión extranjera directa como palanca de transferencia tecnológica.
Corea del Sur, por ejemplo, en los años 60 tenía un PBI per cápita similar al de Perú. Hoy, según el Banco Mundial, supera los USD 32,000, multiplicando su ingreso más de 30 veces en cinco décadas. ¿La razón? No se quedó celebrando sus pequeños comercios locales: formó conglomerados industriales (chaebols) y los integró a cadenas de valor global.
Vietnam, país citado por el BID como “el milagro silencioso de Asia”, no apostó por microcréditos como estrategia central, sino por zonas económicas especiales, atracción de fabricantes globales y una política agresiva de exportaciones industriales. En 20 años, pasó de ser un país agrícola a convertirse en un hub de manufactura tecnológica.
Irlanda, conocida en los 80 como “el enfermo de Europa”, se reinventó atrayendo empresas tecnológicas, farmacéuticas y financieras globales, combinando educación, incentivos y estabilidad normativa. Hoy, es uno de los países con mayor PBI per cápita del mundo.
La evidencia es contundente: no hay país desarrollado sin grandes empresas o industrias potentes.

Perú: atrapado en un modelo de subsistencia
Mientras tanto, Perú sigue atrapado en un modelo económico fragmentado y de baja escala, donde el autoempleo se presenta como solución mágica. Las políticas públicas, en lugar de impulsar la productividad, han reforzado un esquema donde “emprender” es sinónimo de sobrevivir. Persisten tres problemas:
1. Narrativa equivocada
Se ensalza al pequeño negocio como símbolo nacional en lugar de reconocerlo como síntoma de falta de empleos formales. Como indicó la CEPAL, “América Latina no tiene demasiados emprendedores exitosos; tiene demasiados emprendedores por necesidad”.
2. Regulación poco atractiva para grandes inversiones
Perú carece de una visión país que trascienda gobiernos. Cambios constantes en reglas fiscales y sectoriales, conflictos socioambientales sin gestión preventiva y burocracia excesiva espantan capitales. Un reporte del Banco Mundial (Doing Business) ha mostrado caídas constantes del país en indicadores de competitividad.
3. Ausencia de políticas de escalamiento empresarial
El país no ha diseñado un puente para que la microempresa escale a pequeña, mediana y gran empresa. Sin ruta de crecimiento, la mayoría queda atrapada en informalidad permanente.
¿El resultado? Una economía que “se mueve”, pero no “crece”; que “emprende”, pero no se desarrolla; que “produce”, pero sin valor agregado. Perú funciona como un país de autoempleo con pocas oportunidades de prosperidad estructural.
Microempresa como etapa, no como destino
La microempresa cumple una función importante: evita el colapso social. Es la red de seguridad informal que evita que millones de peruanos caigan en pobreza extrema. Por ello, debe ser apoyada, formalizada y fortalecida. Pero hay que ubicarla en su contexto correcto: la microempresa es la semilla, no el árbol.
Debe ser vista como el primer peldaño del desarrollo empresarial, no como el modelo final del país. El desafío del Perú es cambiar el enfoque: de glorificar el emprendimiento pequeño hacia impulsar el crecimiento empresarial.
Eso implica diseñar políticas que permitan que las micro pasen a pequeñas,
las pequeñas a medianas, y las medianas a grandes.

El costo de ignorar la gran inversión
El costo de no atraer grandes inversiones es enorme, aunque pocas veces se cuantifica. No apostar por grandes empresas significa:
- Menos empleos formales y peor calidad de vida.
- Menos recaudación tributaria para financiar servicios públicos.
- Menor innovación tecnológica.
- Economía vulnerable, dependiente de commodities o comercio básico.
- Falta de integración en cadenas globales de valor.
Chile, por ejemplo, logró en 20 años atraer a gigantes energéticos, mineros y de servicios, lo que elevó su productividad y su PBI per cápita muy por encima del peruano (Banco Mundial). México integró su industria al NAFTA y se convirtió en potencia manufacturera, particularmente automotriz y aeroespacial.
Perú, en cambio, ha perdido inversiones importantes por falta de visión y predictibilidad regulatoria. Entre 2018 y 2023, según ProInversión, el país dejó escapar miles de millones de dólares en proyectos estratégicos que pudieron generar empleo, infraestructura y competitividad. Al rechazar grandes capitales, el Perú no protege al pequeño: lo condena a sobrevivir eternamente.
Es hora de pensar en grande
La microempresa es admirable y digna. Pero no confundamos admiración con estrategia. Es un error emocional que se ha filtrado durante años en nuestro discurso nacional. La MYPE es importante, sí; pero no es el camino al desarrollo.
Perú debe tomar una decisión histórica: Seguir celebrando la economía de supervivencia o construir un país que compita, produzca, innove y prospere a gran escala. Desarrollar el país exige pensar en grande: apostar por industrias, atraer capital internacional, generar empleo formal, impulsar tecnología, educación de calidad e infraestructura.
No se trata de abandonar al pequeño emprendedor, sino de no romantizarlo como “modelo de éxito país”. Hay que apoyarlo, sí, pero también hay que crear el entorno para que pueda crecer y no quedar atrapado en la informalidad.
Si queremos un salto verdadero —no un avance de centímetros— debemos atrevernos a cambiar la narrativa nacional: de la supervivencia a la productividad, del pequeño orgullo al gran propósito, del “país emprendedor” al país que progresa con visión y escala.
El futuro de Perú no está en multiplicar bodegas, talleres o emprendimientos de subsistencia. El futuro está en construir empresas competitivas, industrias robustas y un país que inspire grandeza.
La Maestría en Economía con Especialización en Data Analytics de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental forma profesionales que combinan rigor analítico con herramientas tecnológicas avanzadas para comprender la realidad empresarial y proponer soluciones que impulsen el crecimiento a gran escala. Si aspiras a pasar del análisis superficial a la comprensión profunda de los datos, ¡solicita más información!
.png)