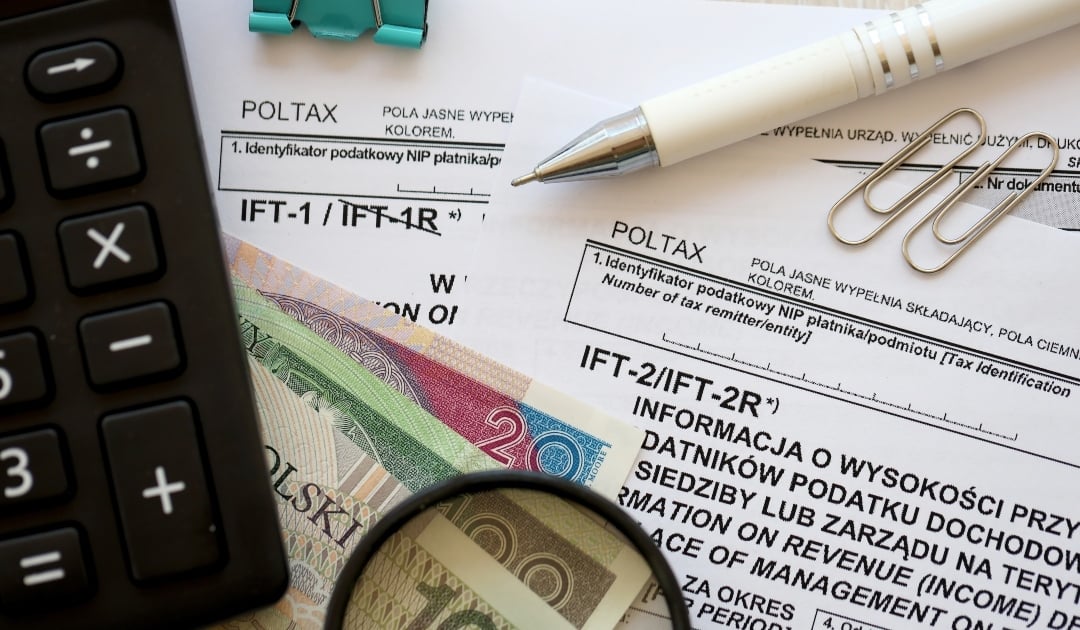En la historia de la humanidad, pocos fenómenos han transformado tan profundamente la estructura social como la alfabetización. Hoy, enfrentamos una revolución similar con la digitalización, que se ha convertido en el nuevo determinante de inclusión o exclusión social.
Este artículo examina el paralelismo entre ambos procesos históricos, analiza cómo la alfabetización digital define las oportunidades de participación en la sociedad contemporánea, identifica los diferentes niveles de competencias digitales requeridos, y propone un marco de responsabilidad compartida entre el sector público, la academia, las empresas y la sociedad civil para garantizar que nadie quede atrás en esta transformación tecnológica.
La alfabetización como llave de acceso al progreso
A lo largo de la historia de la humanidad han existido aprendizajes que han marcado un antes y un después en la vida de las personas y en la organización de las sociedades. Uno de los más trascendentes fue la alfabetización.
Durante siglos, leer y escribir fue un privilegio reservado a las élites políticas, religiosas y comerciales. Sin embargo, con la invención de la imprenta de Gutenberg en el siglo XV y, más adelante, con los procesos de democratización de la educación en los siglos XIX y XX, la alfabetización se convirtió en un derecho y en una necesidad para todos.
Aprender a leer y escribir no solo significó acceder al conocimiento; también se tradujo en la posibilidad de integrarse a la vida pública, comprender leyes, participar en debates, acceder a empleos de mayor calidad y abrirse a la movilidad social.
Las naciones que apostaron por la alfabetización masiva vieron florecer sus economías, desarrollar instituciones más sólidas y consolidar sistemas políticos más participativos. En cambio, aquellas donde el analfabetismo persistió quedaron rezagadas, atrapadas en la pobreza, la dependencia y la marginación. La alfabetización, en suma, fue la llave de acceso al progreso.

La digitalización como umbral de inclusión social
Hoy, en pleno siglo XXI, nos encontramos en una coyuntura parecida, aunque con un lenguaje distinto. La digitalización se ha convertido en el nuevo umbral de inclusión social.
Saber manejarse en un mundo digital ya no es un lujo, es una necesidad. Lo digital atraviesa la vida cotidiana en múltiples dimensiones: trámites estatales, servicios de salud, operaciones bancarias, comunicaciones, educación y trabajo.
Quien no puede desenvolverse en estos entornos corre el riesgo de quedar fuera, tal como antaño le ocurría al analfabeto que no podía leer un periódico, firmar un contrato o desenvolverse en un empleo moderno.
De esta manera, la alfabetización digital se presenta como la condición básica para participar en la sociedad contemporánea.
Niveles de conocimiento digital
Podemos distinguir distintos niveles de conocimiento digital:
- En un extremo están los especialistas, los ingenieros, programadores, diseñadores de software y expertos en inteligencia artificial, quienes tienen el rol de crear, mantener y perfeccionar las herramientas que usamos a diario.
- En el otro extremo está el ciudadano común, que puede ser médico, abogado, agricultor, comerciante, profesor, obrero o empresario, y que no necesita ser un experto técnico, pero sí debe saber manejarse en entornos digitales para no quedar marginado.
Esta alfabetización digital mínima implica desde utilizar correctamente una aplicación móvil hasta interactuar con sistemas más complejos de manera eficiente.
El riesgo de no hacerlo es claro: quedar condenado a trabajos precarios, a profesiones menores o a actividades marginales que apenas le permita sobrevivir.
Resulta evidente, así como en el pasado quien no sabía leer quedaba relegado a oficios limitados y con pocas oportunidades de crecimiento social, hoy quien no aprende a utilizar herramientas digitales enfrenta la amenaza de exclusión económica y profesional.

La digitalización, una necesidad
La digitalización no es un fenómeno reservado únicamente para las organizaciones o las empresas; es, ante todo, una necesidad de las personas.
El médico que no maneja sistemas digitales de historia clínica, el abogado que desconoce los programas de inteligencia artificial aplicados a la revisión de contratos, el agricultor que no accede a aplicaciones de riego inteligente, o el docente que no sabe usar plataformas educativas, corren el riesgo de quedar fuera de su propio campo de acción.
No se trata de convertir a todos en expertos en programación o en científicos de datos, sino de asegurar que cada ciudadano tenga las competencias básicas para desenvolverse en un mundo cada vez más digitalizado. El problema es que, al igual que en épocas pasadas con el analfabetismo, la brecha digital tiende a reproducir y profundizar desigualdades.
Quienes logran adaptarse al entorno digital tienen acceso a mejores oportunidades, empleos de mayor calidad y canales más amplios de participación social. En cambio, quienes no lo logran, quedan rezagados, generando un círculo vicioso de exclusión que limita no solo al individuo, sino también al desarrollo colectivo.
Si la alfabetización permitió en su momento la expansión de las democracias, la modernización de las economías y la movilidad social de millones de personas, la digitalización cumple hoy un papel similar.
La diferencia está en la velocidad. Mientras que los procesos de alfabetización masiva tardaron décadas en consolidarse, la digitalización avanza a un ritmo vertiginoso, obligando a sociedades enteras a adaptarse en cuestión de pocos años.
Un reto compartido
Ante este panorama, el reto es enorme y no recae únicamente en los individuos. Es una responsabilidad compartida de todos los actores sociales.
El sector público debe asumir la inclusión digital como una política de Estado, asegurando conectividad, infraestructura y programas de capacitación accesibles a toda la población.
La academia debe repensar sus programas, integrando competencias digitales transversales en todas las carreras, desde medicina hasta derecho o agronomía, porque ninguna profesión escapa hoy a la necesidad de desenvolverse en lo digital.
Las empresas, por su parte, no pueden limitarse a contratar personal ya capacitado: necesitan invertir en la formación continua de sus colaboradores y en programas de reconversión de competencias que permitan a la fuerza laboral adaptarse a los cambios.
Finalmente, la sociedad civil, incluyendo organizaciones gremiales, ONG y colectivos ciudadanos, debe fomentar una cultura de aprendizaje permanente, donde la actualización digital se vea como una práctica común, tan natural como lo fue en su momento aprender a leer y escribir.

Lo que está en juego no es solo la competitividad de las organizaciones, sino la inclusión social de millones de personas.
El riesgo es que la falta de alfabetización digital consolide una nueva forma de desigualdad estructural, donde la brecha no esté entre quienes saben leer y quienes no, sino entre quienes pueden usar herramientas digitales y quienes quedan fuera de ellas.
Si no enfrentamos este desafío con decisión, podemos reproducir en pleno siglo XXI la misma exclusión que sufrió la población analfabeta en siglos anteriores.
Por el contrario, si asumimos colectivamente la tarea de alfabetizar digitalmente a nuestras sociedades, abriremos la puerta a una nueva ola de progreso humano, con ciudadanos capaces de aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías y con organizaciones mejor preparadas para competir en un mundo globalizado.
Así como la alfabetización fue la llave que abrió la puerta de la modernidad, la digitalización es hoy la llave del futuro. El reto está en no dejar a nadie atrás.
¿Estás listo para investigar y liderar la comprensión de los fenómenos organizacionales del siglo XXI? En el Doctorado en Administración de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental forma doctores capaces de desarrollar estudios rigurosos que permitan reflexionar y entender profundamente el entorno empresarial y social actual. Solicita más información sobre el doctorado aquí.
.png)